María Wiesse: una pionera de la crítica de cine en el Perú
- Mónica Delgado

- 21 ene
- 8 Min. de lectura

Por: Mónica Delgado Chumpitazi | Metacriticas
Entre 1926 y 1930, la escritora peruana María Wiesse tuvo varias columnas de crítica cultural en la revista de vanguardia Amauta, fundada y dirigida por José Carlos Mariátegui. Una de estas columnas, entre ellas dedicadas al comentario sobre recientes publicaciones editoriales y lanzamientos musicales, se denominó CINEMA: Notas sobre algunos films, desde la cual la autora argumentó sobre películas estrenadas tanto en Lima como en el extranjero. Por un lado, esta columna estable posicionó a Wiesse como una mujer ilustrada interesada en exponer sobre diversos aspectos de las obras cinematográficas de manera crítica y organizada, y por otro lado, permitió identificar un tipo de análisis crítico del cine desde una identidad propia con relación a los contextos de tensión entre tradición y modernidad y al papel de la mujeres en sus familias y la sociedad.
María Wiesse (1894- 1964) formó parte de un grupo de escritoras que estableció una nueva relación entre sensibilidad femenina y el periodismo en el Perú. Antes de fundar una de las primeras revistas dirigida por una mujer y pensada para una lectoría femenina, Familia (1919), esta autora ya había escrito algunas crónicas y reseñas en publicaciones periódicas de tipo literario o cultural, en diario como La Crónica (1916), El Perú (1916-1917) y El Día (1917), y en magazines como Revista de Actualidades, en 1917, o Mundial, en 1918, firmando bajo el seudónimo de Myriam. Estos textos en revistas de variedades estaban orientados a contribuir al rol de las mujeres como educadoras en artes y cultura dentro del seno familiar, en defensa de una posición que buscaba conservar el lugar tradicional de las mujeres como madres de familia y formadoras de nuevos ciudadanos frente a los feminismos más disruptivos que asomaban como amenaza. Esta visión también se enarbolaba en Familia, la revista que dirigía y que desde sus únicos seis números propugnaba una diferencia desde lo que Wiesse denominaba como “el verdadero feminismo”, una perspectiva que hacía frente al movimiento sufragista, por ejemplo, y que exaltaba el rol de las mujeres desde su papel doméstico: “El verdadero y único feminismo que debe predicarse es aquel que no despoja a la mujer de su aureola; no es la conquista de derechos del hombre para hablar en plazuelas -como últimamente lo hizo un grupo de desventuradas e inconscientes mujeres- y hacer un poco de bochinche, exponiéndose a tamaño ridículo” (Familia, 1919, N°5, p. 9). Años más tarde, algunos textos críticos sobre cine no estaban exentos de esta perspectiva, donde los films que se estrenaban en las salas y teatros también debían cumplir un rol educativo, formador o de aporte para cultivar la sensibilidad estética de mujeres y niños.
Para Wiesse, quien en la segunda década del siglo XX ejercía ya como cronista, narradora, poeta, dramaturga y ensayista, la crítica de cine también era una vía para aportar a la formación de las mujeres en bienestar de una sociedad menos decadente y orientada al disfrute material. En uno de sus primeros artículos en la revista Amauta, titulado Señales de nuestro tiempo (publicado en el número 4 de 1926), Wiesse sostiene que “El ritmo precipitado, y quizás un poco inarmónico, de la vida moderna concuerda perfectamente con el ritmo intenso y nervioso del cinema. Esta época es la época de la imagen que triunfa sobre la palabra. Más que un diálogo, nos emociona y nos seduce una actitud, una expresión, un gesto o una mirada. Se anhelan emociones fuertes y, al mismo tiempo, fugaces. No es síntoma de frivolidad, ni de decadencia, esta afición de los públicos de hoy por los films policiales y las películas de aventuras. La decadencia actual está, más bien, en el amor desmedido al dinero y en los sacrificios que se hacen para conseguirlo”. Esta frase que inauguró una forma de percibir el cine en tiempos en los que apenas esta expresión tenía veinte años de haber sido presentada por los hermanos Lumière en una feria, planteó una reflexión sobre la relación entre las dinámicas de la vida moderna y el impacto del cine como medio dominante. Para Wiesse esta transición cultural no debía interpretarse como una señal de superficialidad, sino como una adaptación a las demandas emocionales y temporales de una sociedad en constante cambio, e introdujo una crítica a la decadencia contemporánea, al culto desmedido por el dinero, que distorsiona los valores y priorizaba lo material sobre lo humano. En este sentido, el cine se convertía no solo en una vía de escape u ocio, sino también en un espejo de las aspiraciones y contradicciones de la modernidad.
Amauta, revista de avanzada, publicó treinta y dos números entre setiembre de 1926 y setiembre de 1930, y es recién en las ediciones de 1928 que Wiesse obtiene una columna, CINEMA: Notas sobre algunos films, espacio que se mantuvo hasta el cierre de la revista en 1930. En aquellos años, la opinión sobre películas era un fenómeno común en diversos diarios y revistas de la capital. Aunque hubo varias columnas estables, todas estaban lideradas por plumas masculinas, aunque el público lector era de mayoría femenina: algunos ejemplos como Crónicas de cine, en el diario El Mundo, Cinematográficas, en el diario La Crónica, o los textos de Felipe Sassone en El Callao y El Comercio, o los textos de Juan Piqueras, César Miró, Aurelio Miró Quesada o Franklin Urteaga Cazorla también en El Comercio (Bedoya, 2009). En este contexto, se identifican dos enfoques predominantes entre los cronistas al interpretar el cine, cada uno orientado hacia un tipo de espectador diferente. Por un lado, se concebía el cine como una forma de entretenimiento que había sustituido al teatro. Los textos daban un énfasis a la vida privada de las estrellas de Hollywood, y se trataba de un análisis basado en los principios de la dramaturgia clásica del siglo XIX. Y, por otro lado, el cine era considerado un arte, una manifestación privilegiada de la modernidad, con un lenguaje propio que lo hacía adecuado para audiencias selectas, un público culto de la ópera o la pintura. Esta perspectiva mantenía elementos idealizados del Modernismo, enfrentándose constantemente a las rupturas propuestas por la modernidad del nuevo siglo. Desde esta visión, el cine debía cumplir una función educativa, transformando y refinando a las masas. María Wiesse se ubicaba en este último grupo.
Producto de esta tensión, surge también la presencia del cine como tema de análisis en la revista Amauta. Fundada y dirigida por José Carlos Mariátegui, esta revista marcó un hito en la vida cultural y política del Perú al convertirse en un espacio de reflexión y debate que articulaba las corrientes marxistas, indigenistas y vanguardistas de la época con las realidades sociales del país. Promovió el diálogo entre la tradición y la modernidad, generando un espacio para la confluencia entre las expresiones culturales locales y las influencias internacionales, especialmente aquellas afines al pensamiento socialista europeo. Esta publicación fue también un espacio de convergencia para escritores, artistas e intelectuales de toda América Latina, promoviendo una visión continental de los problemas y desafíos de la región. En este sentido, Amauta no solo fue una revista, sino una plataforma para imaginar y proponer alternativas radicales al orden establecido, dejando un legado en la historia del pensamiento crítico y político en América Latina. Junto a Wiesse, otras mujeres escritoras aportaron a la emancipación femenina con sus artículos como Dora Mayer, Camen Saco, Blanca del Prado, Ángela Ramos, Magda Portal, Alicia del Prado y Blanca Luz Brun (Guardia, 1995). En este marco, la escritura de Wiesse planteaba también una tensión a partir de la relación de los nuevos espectadores y las nuevas sensibilidades que aspiraban a una vida moderna y sobre el deber ser del cine y de las mujeres en la sociedad.
Los textos de Wiesse en Amauta nos proponen dos puntos de acercamiento: el primero, desde un aspecto político, puesto que Wiesse proponía un deber ser del cine en un contexto de resistencia a valorar a esta expresión como entretenimiento, y el segundo, desde un aspecto formal, desde las categorías de análisis empleadas por ella para valorar los filmes que se veían en aquellos años, planteando no solo una concepción de cine, sino una “política de actores”.
Entre 1928 y 1929, Wiesse publicó siete columnas, en las cuales analizó veintisiete películas, la mayoría estrenadas en Lima y otras vistas durante sus viajes. A través de estos textos, exploró una nueva dimensión de la relación entre los espectadores y las películas. Así como construyó un ideal del cine como una vía para alcanzar algunas habilidades estéticas, también propuso un ideal de espectador, sobre todo encarnado en una figura femenina que veía en el cine una posibilidad de elevación espiritual. Por ejemplo, Wiesse afirmaba: “Sobre el cinema hay mucho que decir. Alrededor de las imágenes animadas —que han conquistado al mundo— surgen múltiples problemas de lo más interesante de enfocar. Problemas que no se relacionan, por cierto, con los ojos de Gloria Swanson, ni con la musculatura de John Barrymore, ni con las enamoradas de Rodolfo Valentino, ni con las acrobacias de Douglas Fairbanks. A los fervientes del cine —entre los que me cuento yo, orgullosamente— nos tienen sin cuidado los chismes de Hollywood; lo que nos interesa es el aspecto artístico del cinema” (Amauta, 1927). Al enfatizar este interés, Wiesse subraya la importancia de analizar el medio desde una perspectiva estética y cultural, en lugar de enfocarse únicamente en su carácter comercial o su capacidad para alimentar la fascinación popular por las celebridades. Denota una visión que reconoce al cine como un arte autónomo, capaz de influir profundamente en las emociones y el pensamiento colectivo (Delgado, 2020).
Wiesse escribió en esta columna sobre obras como Napoléon (1927) de Abel Gance, Metrópolis (1927) de Fritz Lang, Ramona (1928), una película protagonizada por Dolores Del Río, Varieté (1925), el clásico del expresionismo alemán dirigido por Ewald André Dupont, Don Juan (1926), Sombras del crepúsculo (1927) o Manon Lescaut (1926). En estas obras aplicaba un análisis apenas descriptivo y más bien basado en resaltar algunos tópicos puntuales, desde la valoración de los escenarios, la verosimilitud de las adaptaciones literarias o desde las actuaciones.
La mayoría de sus textos analizaron la puesta en escena, entendido en aquel entonces como parte de la herencia de las artes escénicas, donde lo arquitectónico o los escenarios quedaban en un lugar de alta jerarquía frente a otros elementos. Una buena escenografía denotaba cuidado y referencia al cine como un arte. También, Wiesse mostraba un interés por lo pictórico, no desde la autonomía del cine en construir sentido desde el movimiento, sino desde la valoración de la fotogenia, la composición, uso de la iluminación, texturas y tratamiento de la luz. Por ejemplo, en la edición número 25 de Amauta, de 1929, Wiesse escribió sobre un film del alemán Paul Leni: “Su Teatro siniestro en manos de otro no hubiera pasado de ser un folletín policíaco. […] forja, con la luz y con la sombra, una sucesión de magníficas ilustraciones”. De esta manera mantuvo algunos criterios de análisis heredados de los juicios hacia el teatro, la fotografía o la pintura, donde lo pictórico o fotogénico era valorado de manera positiva.
Luego, de este breve repaso, se puede concluir que María Wiesse destacó como una de las primeras voces femeninas en abordar el cine desde una perspectiva analítica en el Perú. Su trabajo, desarrollado entre 1926 y 1930, se enfocó en analizar el cine como una forma de arte en constante evolución, trascendiendo la mera descripción de películas como objeto de divertimento para reflexionar sobre su impacto cultural, estético y social. A través de sus columnas, Wiesse exploró la relación entre el público y las imágenes, reivindicando la necesidad de educar al espectador -sobre todo mujeres e infancias- y fomentar una apreciación crítica del medio. Su contribución fue particularmente significativa en un momento en que el cine comenzaba a consolidarse como un lenguaje universal, ya que sus textos ofrecieron una mirada que combinó rigor analítico con una sensibilidad artística, posicionándola como una pionera en el campo de la crítica cinematográfica en el Perú.
Referencias
Bedoya, R. (2009). El cine silente en el Perú. Fondo editorial de la Universidad de Lima.
Delgado, M. (2020). María Wiesse en Amauta: los orígenes de la crítica de cine en el Perú. Editorial Gafas Moradas.
Guardia, S. B. (1995). Mujeres peruanas: el otro lado de la historia. La Autora.
Wiesse, M. (1919) Editorial. El verdadero feminismo. Familia, n°5, p. 9
Wiesse, M. (1926) «Señales de nuestro tiempo», n° 4. Artículo sobre moda, relaciones amorosas, cinema y niñez a la luz de los indicios de modernidad.
Wiesse, M. (1929) CINEMA: notas sobre algunos films, n° 23. Reseñas críticas a las películas Chang, Napoleón, Casanova, La conquista de la selva.
__________
Imagen: Fotografía de María Weiss

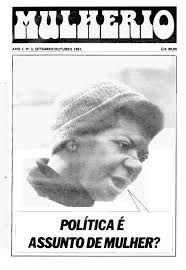

Comments